
11 Oct 10:47h
La proximidad del 12 de octubre revivió el debate sobre su denominación y significado. En un programa especial del canal Pelado Stream, el antropólogo Alejandro Salazar y la socióloga Mónica Sonia Chacoma, ambos docentes e investigadores, analizaron el retroceso simbólico que significó el cambio de nombre, de «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» a «Día de la Raza», por decisión del gobierno nacional.
Los especialistas argumentaron que esta medida, parte de la llamada “batalla cultural”, desconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y sus derechos, garantizados por la Constitución.
Detrás del “Día de la Raza”
Chacoma, quien se presentó como mujer indígena huarpe-mapuche, explicó que para los pueblos originarios el 12 de octubre es el día de la conquista y colonización. Afirmó que esta nueva denominación busca deshistorizar y semantizar a la población argentina, promoviendo una visión monocultural y uninacional.
Según la socióloga, esto tiene el objetivo de justificar una cosmovisión racista y negar la identidad indígena, una estrategia que tildó de «peligrosa».
Por su parte, Salazar señaló que la expresión «Día de la Raza» no solo es ahistórica, sino que también revive ideas de finales del siglo XIX, como el progreso asociado a lo blanco y europeo, y que el concepto de «raza» fue superado en la antropología en la década de 1960. Argumentó que la vuelta a esta denominación tiene necesidades políticas y económicas de fondo.
El tabú del racismo en Argentina
El debate se extendió al racismo en Argentina, un fenómeno históricamente negado bajo el concepto del «crisol de razas». Mónica Chacoma definió el racismo como un sistema de clasificación que evalúa las aptitudes humanas para ubicar a las personas en una escala social, estableciendo una relación de superioridad/inferioridad.
La socióloga enfatizó que el racismo fue una categoría central en los procesos de conquista, colonización y esclavismo que formaron el Estado nacional.
Alejandro Salazar remarcó que, mientras la existencia de los indígenas es negada, la de los afrodescendientes es directamente invisibilizada, apareciendo solo «una fotito» en los relatos del 25 de mayo.
Chacoma explicó que la soberanía nacional se construyó sobre la «blanquitud» y que el Estado fomentó la racialización, por ejemplo, a través de la escuela y el guardapolvo blanco. Esto generó un proceso de «autonegación» en muchas personas, que buscan no ser identificadas como «morochas», «marrones» o «negras» porque aún «duele» en Argentina.
Los expertos señalaron que el racismo existe, pero es eufemizado bajo términos como «discriminación» o «bullying», lo que dificulta combatirlo.
La disputa por la tierra y el rol de la iglesia
Ambos especialistas conectaron el debate sobre la identidad con la disputa por la tierra. Salazar explicó que el concepto de «descendientes» de pueblos indígenas se utiliza intencionalmente para negarles la propiedad directa de la tierra, reservada a quienes son considerados «originarios» o «herederos».
La conversación también se centró en el rol de la Iglesia Católica en la conquista. Ambos coincidieron en que la religión fue un instrumento de violencia cultural para sustituir las creencias originarias y despojar a los pueblos de su lengua y cultura.
Sin embargo, Chacoma y Salazar reconocieron que, a lo largo de los años, ha habido procesos de resistencia y mixtura de creencias. Mónica Chacoma, en particular, destacó que algunas comunidades lograron preservar sus saberes y lengua en silencio, gracias al rol de las mujeres indígenas.
Los expertos cuestionaron el relato histórico que presenta la conquista como un proceso que trajo «progreso», tecnología y ciencia al continente. Argumentaron que esa narrativa oculta un genocidio no reconocido, que se cobró la vida de millones de indígenas. Chacoma enfatizó que los pueblos originarios no tienen una fecha para la memoria, la verdad y la justicia, como sí la hay en Argentina para otros sucesos violentos, y que la invisibilización es en realidad una negación histórica.
Salazar hizo hincapié en cómo la historia oficial, incluso en los manuales escolares, invisibiliza a los indígenas, que aparecen solo en la primera página y luego desaparecen del relato nacional, a pesar de su participación en hechos históricos como la guerra de Malvinas o las montoneras.
«No estuvimos invisibles, nos han negado», concluyó Chacoma, subrayando que la única herramienta para salir de esta violencia es la interculturalidad, ya establecida en la Ley de Educación Nacional, que permite entender y valorar la diferencia cultural como una riqueza. Mónica Chacoma consideró que la posibilidad de hablar de estos temas a 533 años de la conquista es ya una «conquista gigante».
PELADO STREAM
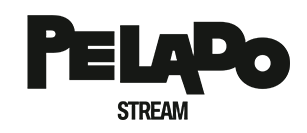
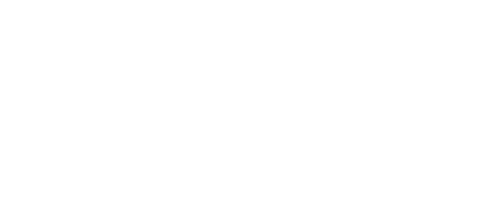
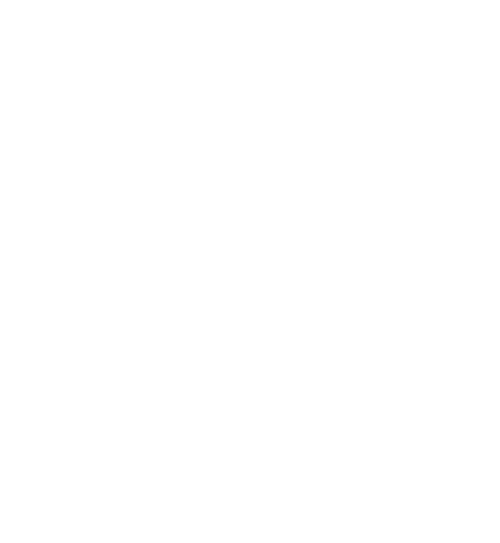
Sin comentarios